LECTURAS DE LA PASADA PRIMAVERA (2015)
«Luis van Beethoven murió en mil
ochocientos veintisiete / (es lo que piensan los desinformados), / pero yo lo
he visto en el Lincoln Center».
Estos versos pertenecen a Beethoven ante
el televisor, uno de los sorprendentes poemas que componen este libro
emocionante y original. Es un ejemplo perfecto de la alianza entre lo antiguo y
lo nuevo que es la base de Cuaderno de
Nueva York. En las calles de esta ciudad evocada por el poeta, resuenan los
ecos del castellano del gran Francisco de Quevedo; los edificios vertiginosos
tienen su referente en otros construidos al otro lado del océano; bajo las
notas de la música reciente late el pulso de los grandes compositores europeos.
En el poema que antes he citado, el sordo más universal se sienta frente a un
televisor con el sonido apagado para contemplar una retransmisión de su Novena
Sinfonía y poder así, una vez más, oír la música que habita en el silencio.
Como no podría ser de otro modo, en el libro se alternan las formas estróficas
clásicas con otras de factura más moderna, los poemas escritos con un lenguaje
claro y casi conversacional con las referencias culturales y las imágenes de
difícil comprensión. Lo remoto y lo último, lo de ahora y lo de siempre, se dan
así la mano en un mundo urbano abigarrado y sonoro, lleno de vida y de ecos de
lo que ya no está, frente a la mirada asombrada del poeta.
No
tenía referencia alguna sobre el novelista Juan Gracia Armendáriz hasta que leí
una reseña sobre esta novela en uno de los blogs literarios que sigo con
asiduidad. Aunque no quiero extenderme aquí sobre ese tema, que se merece un
espacio más amplio, no me cansaré de resaltar la labor de los blogueros
comprometidos con la literatura que, con constancia ejemplar, sacan a la luz
títulos poco difundidos que muchos no llegaríamos a conocer por otras vías. La línea Plimsoll es un buen ejemplo. Se
trata de una novela escrita con prosa impecable y un lenguaje exquisito; es,
también, una obra durísima, que se adentra en los rincones más oscuros del
dolor, esos que la vida nos depara a unos sí y a otros no, con cruel y
arbitrario designio. El autor elige pasar revista a tan negros territorios con
una mirada distanciada, lejos de cualquier sentimentalismo. No en vano, la
novela se abre con una vista aérea del escenario principal de la historia, una
casa aislada en el campo, en las proximidades de un bosque. Ese territorio
alejado de todo es similar a la figura del protagonista, que ha perdido a su
hija en un accidente, ha visto cómo su matrimonio se hundía y se enfrenta, en
absoluta soledad, al más profundo deterioro físico. El lector contempla este
proceso desde lejos, sin implicarse sentimentalmente, congelado por la
implacable prosa del escritor, que explora imperturbable los límites de la
resistencia humana. Porque esa “línea Plimsoll” que da título a la historia es
la que marca precisamente el límite de carga que un barco no puede rebasar sin
correr el mismo riesgo que acecha al protagonista: el hundimiento.
Amante
como soy de la brevedad, habitualmente me cuesta entender lo que lleva a un
autor a crear un libro que rebase las mil páginas. Siento además, lo confieso,
cierta prevención hacia las obras de semejante envergadura: me parece dudoso
que alguien tenga tanto que decir o que no encuentre una formulación más breve
para sus ideas. De vez en cuando, sin embargo, caigo rendida frente a alguna
obra literaria que me absorbe de tal modo que agradezco que su hechizo se
prolongue y dé pie a largas horas de lectura. Así me ha sucedido en este caso. El jilguero de Donna Tartt es una novela
que tiene ―y no solo en su longitud― un indudable sustrato dickensiano: esta
historia de iniciación de un muchacho colocado en una situación límite que le
enfrenta al desarraigo y el cambio de escenario vital tiene mucho de la emoción,
el dramatismo y el humor del gran maestro inglés. Theo Decker, el protagonista,
es una especie de David Copperfield cuyas andanzas sustituyen la Inglaterra
victoriana por Nueva York y Las Vegas. Seguirle en su deambular es apasionante:
sus sentimientos y percepciones, sus ideas, su conocimiento de la gente y los
escenarios que lo rodean, llegan al lector de una forma tan vívida que se tiene
la impresión de estar compartiendo un viaje con un ser de carne y hueso al que
se llega a conocer estrechamente. Donna Tartt tiene el don de narrar. Tiene,
además, una capacidad sorprendente para describir ambientes; una y otra vez, el
lector se siente inmerso en los escenarios de esta historia apasionante: el
tráfico neoyorquino, la tienda de antigüedades, la urbanización perdida en el
desierto de Nevada. ¿Y qué decir de ese maravilloso cuadro que acompaña al
protagonista en su errático periplo y que parece ligado de forma indisoluble a
su destino? A mí leer esta novela me está haciendo feliz. Menos mal que todavía
me quedan quinientas páginas para seguir disfrutando.
«No puedo pensar en mis poemas sin
pensar en mi vida», afirma Joan
Margarit en el prólogo a este libro que reúne sus obras Estación de Francia y Joana.
O, lo que es lo mismo, los poemas escritos por él entre 1999 y 2002, años en
que el poeta alcanza la sexta década de su vida, experimenta en su más alta
expresión el dolor de la pérdida y alcanza un punto de su trayectoria que le
permite mirar hacia atrás con perspectiva. Y, en efecto, si el autor no puede distinguir
su vida de su escritura, el lector tiene asimismo la sensación de que, a medida
que avanza en la lectura, los versos le van transmitiendo de forma desordenada
y a la vez clara e intensa la experiencia del poeta. Leer a Joan Margarit
implica hacerse un poco amigo suyo: compartir sus recuerdos de infancia, la
tierna evocación de los padres, la emoción del amor y de sus ramificaciones a
lo largo de los años, el terrible sufrimiento de la muerte de quien debería
haberle sobrevivido. Visitamos con él ciudades e islas, sobrevolamos la
posguerra y la década de los sesenta, compartimos las preocupaciones de su
insomnio, regresamos a la estación de tren donde de niño iba a recibir a un
padre obrero de regreso del trabajo. Admiro a los poetas que, como Margarit,
saben conjugar la emoción sincera y el cuidado de la palabra; que son capaces
de dar una formulación bella y certera a las alegrías y aflicciones que nos
afectan a todos.
No
había leído nada de Susanna Tamaro y me ha sorprendido enormemente este primer
contacto con su narrativa. Me han llegado noticias de que alguno de los
miembros de nuestro club de lectores ha naufragado en las revueltas aguas de
este libro de relatos de título hermoso y sombrío. No es extraño: no todas las
sensibilidades son capaces de resistir tan descarnado cara a cara con la parte
más terrible de la condición humana, la que enfrenta a criaturas desvalidas
(niños, ancianos) con el dolor, la violencia, el deterioro, la muerte. Yo estoy
a punto de llegar a buen puerto tras sortear el último de estos cinco escollos
que, en forma de cinco testimonios personales, sitúa la autora en nuestro
periplo por este libro. Seres maltratados, víctimas que se erigen a su vez en
verdugo, ancianos que contemplan cómo su vida se desmorona: la mirada sin
contemplaciones de la escritora me ha sobrecogido una y otra vez, pero también
la límpida concisión de su palabra. A mí me puede la buena literatura. El pulso
narrativo de Susanna Tamaro me ha impulsado a seguir cuando la crudeza de sus
historias me dejaba sin aliento. Imposible bajarse a medias de este viaje hacia
lo más oscuro de nosotros mismos.
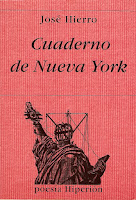




Comentarios
Publicar un comentario